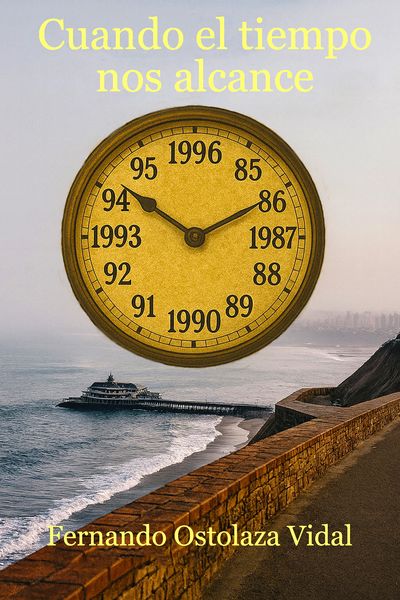Leer Fragmento
A ti, mi compañera de vida
Por enseñarme que el amor verdadero es el mejor de los relatos
Por ser mi refugio, mi fuerza y mi inspiración constante
Porque estuviste en los días claros y en los días más grises de mi vida siempre a mi lado, siempre iluminando mi camino
Este libro existe porque tú existes
Porque tú me elegiste
Este libro es tan tuyo como mío
Prologo
El tiempo nunca pasa en vano. A veces parece que se disuelve entre rutinas, pero de pronto nos sorprende con recuerdos que creíamos olvidados: una canción en la radio, una calle recorrida mil veces, una voz que ya no está. Así es como vuelven Celeste y Leonardo, no como personajes inventados, sino como reflejos de una vida marcada por encuentros, despedidas y reencuentros que dejaron cicatrices y también ternuras.
Este libro es, en esencia, una confesión: el intento de atrapar aquello que el tiempo quiso borrar y que, sin embargo, permanece intacto en la memoria. Son las madrugadas de conversaciones infinitas, las primeras fiestas en salas improvisadas, los viajes que cambiaron destinos, los silencios que hablaron más que las palabras.
Es el retrato de dos almas que, sin proponérselo, se buscaron una y otra vez entre las calles de Lima y los horizontes lejanos de otras ciudades.
Celeste y Leonardo representan más que un romance; encarnan la nostalgia de toda una generación que aprendió a amar con miedo y esperanza al mismo tiempo, que construyó sueños en medio de la incertidumbre.
Sus historias, tejidas con la fragilidad de lo cotidiano, son también las nuestras: las de quienes alguna vez creyeron que el amor podía desafiar la distancia, el tiempo y hasta la propia vida.
“Cuando el tiempo nos alcance” es, entonces, una memoria compartida. Escribirlo ha sido volver a mirar hacia atrás, reconocer que nada se pierde del todo, que cada instante vivido se queda guardado en algún rincón del alma. Y que, al evocarlos, quizá encontremos la respuesta a lo que siempre nos hemos preguntado: ¿qué hubiera pasado si el tiempo no nos hubiera alcanzado?, ¿qué habría pasado si hubiéramos tomado aquella otra decisión? ¿Acaso estaríamos viviendo hoy en ese mundo paralelo que nunca conocimos?
Este libro es una invitación a recorrer esas memorias, a viajar entre lo que fue y lo que pudo ser, y a descubrir en cada página un reflejo de lo que también habita en ti.
Contenido
- La Cuadra
- EL Antes y el después
- El Club Punk
- La Fiesta de Promoción
- El Matrimonio
- Leonardo
- La Destartalada
- OST Luces para fiestas
- El TECSUP
- Miami
- Celeste
- New York
- El Apagón
- Un Mundo Paralelo
- Service Merchandise
- La Maltería
- Tampa
- El Éxodo
- La Llamada
- El Encuentro
- Halloween
- La Crisis
- El tiempo
- Nota del autor
La Cuadra
Para quienes nacieron a mediados de los 60 y a comienzos de los 70, la década de los 80’s quedó tatuada en la memoria como una época dorada. Fue la era en que el rock en Latinoamérica respiraba con voz propia; el rock en inglés dominaba radios y cassetts, pero fue el rock en español —gestado, sobre todo, en Argentina y Chile— el que encendió una chispa generacional que aún hoy se recuerda con melancolía.
Para Leonardo, sin embargo, esos años no fueron solo Soda Stereo y guitarras distorsionadas. Los ochenta comenzaron para él con un sacudón profundo: su padre murió en el 82 en un accidente de auto una tarde cualquiera saliendo de la empresa donde era un director respetado. Aunque hacía tiempo que sus padres habían tomado caminos distintos, la ausencia de ese padre severo y autoritario pero proveedor dejó un hueco difícil de llenar. Aun así, su madre conservó un pasar económico decente debido a su inagotables ansias de proveer a sus hijos.
Leonardo creció en un barrio de clase media, rodeado de casas residenciales, a muy cerca de urbanizaciones de clase alta como San Borja, San Isidro y Camacho.
San Luis era una urbanización sin casas de lujo, pero rodeada de parques y supermercados donde se podía vivir decentemente sin necesidad de mucho.
Aún no era la urbanización repleta de edificios, comercios y tráfico que se vería décadas más tarde. A inicios de los años ochenta, sus tres vías principales —la avenida Canadá, la avenida San Luis, La Rosa Toro e incluso la calle paralela a la avenida Circunvalación— conservaban un aire apacible, con casas de dos plantas, habitadas por familias jóvenes que buscaban un espacio propio lejos del bullicio del centro.
Al frente, Salamanca aparecía como otra urbanización similar, aunque con un punto de referencia ineludible: el centro comercial TODOS, donde la mayoría de los vecinos hacía sus compras. Junto a él se levantaba un colegio mixto, al que acudían muchos de los hijos de las familias de San Luis y Salamanca, reforzando así los lazos entre ambos barrios.
La Av Circunvalación se sentía como una avenida recién trazada en el mapa limeño, todavía fresca y en crecimiento. No tenía el bullicio frenético de hoy; era más bien un corredor amplio, sin muchos autos, micros ni buses, pensado como escape para quienes buscaban conectar la Carretera Central con la Javier Prado o continuar hacia el sur, rumbo a las playas.
De trecho en trecho, empezaban a asomar tímidas urbanizaciones en San Luis, Surco y La Molina, aún en pañales frente al monstruo urbano que vendría después. El tránsito era ligero, aunque ya se notaba su destino: ser refugio de camiones pesados que querían esquivar el caos del centro. La avenida era un espacio intermedio, mitad ciudad, mitad campo, testigo silencioso de una Lima que crecía sin pausa, empujada por la necesidad de abrirse camino hacia el futuro.
El viaje hasta San Luis, desde Miraflores o San Isidro, no era corto. El tránsito de la avenida Javier Prado hacía sentir que San Luis quedaba “fuera de Lima”, casi como una excursión. Pero llegar tenía su recompensa: silencio, aire limpio y calles donde todavía se podía jugar fulbito en medio de las calles sin temor a los autos. Esa tranquilidad era parte esencial de su encanto.
Los pocos centros de abastos se encontraban en Salamanca, frente a San Luis. Apenas cruzando el arco de Salamanca estaba el mercado y, casi frente a la Universidad Agraria, se levantaba el pequeño centro comercial TODOS, que ocupaba apenas una cuarta parte de la manzana. Allí se alineaban algunos negocios discretos en la parte trasera y el Banco de la Nación, que servía como punto de referencia ineludible. Encima del TODOS, como un eco de otro tiempo, permanecía un cine ya abandonado; sus puertas cerradas y sus paredes ajadas despertaban la imaginación de los chicos, que se preguntaban cómo habría sido en sus años de gloria, cuando aún proyectaba películas y convocaba a familias enteras.
Detrás del TODOS se extendía un parque amplio, con áreas verdes —no tan verdes, en verdad— y un tanto descuidadas, que a primera vista no prometían demasiado. Sin embargo, para los vecinos, y sobre todo para los niños, era un refugio entrañable: allí se improvisaban partidos de béisbol con bates de madera astillados, se acumulaban las primeras cicatrices de las caídas en bicicleta y se sobre todo se prolongaban las conversaciones interminables de los colegiales al salir de clases, justo cuando la tarde comenzaba a teñirse de naranja.
Cruzar la Circunvalación en los ochenta no era la odisea que resulta hoy. La avenida, amplia y todavía joven, no conocía de rejas interminables ni de puentes peatonales que disciplinaran el paso. Era un espacio abierto, casi ingenuo, donde el peatón se atrevía a medir fuerzas con el asfalto sin demasiada conciencia del peligro.
Los muchachos del barrio cruzaban sin miedo, corriendo entre los camiones y micros que aparecían a lo lejos, como si el riesgo de ser atropellados no existiera. Para ellos, la avenida era solo una pista más en medio de terrenos baldíos y fábricas dispersas, un tramo que se atravesaba con ligereza, con la misma naturalidad con la que se pasaba de una calle a otra dentro del barrio.
A mediados de los setenta, los padres de Leonardo habían logrado asegurar una renta en aquel vecindario frente a un parque de San Luis, muy cerca de Salamanca. Ese parque fue el primer escenario de juegos de Leonardo y Renato en la zona, incluso antes de conocer a los amigos del barrio. En las tardes correteaban allí, persiguiéndose entre los árboles e inventando historias que solo ellos entendían.
Cada cierto tiempo, el parque de Salamanca —el que quedaba a espaldas del TODOS— se transformaba por completo. Llegaban circos y compañías de juegos mecánicos que, durante unas semanas, llenaban de luces, música y gritos de emoción a todo el vecindario. Fue en esos días cuando Leonardo descubrió su destreza con las manos: cruzaba la Circunvalación y corría a ayudar a los trabajadores del circo, cargando maderas, ajustando tornillos, jalando cables eléctricos o tendiendo lonas, siempre con la esperanza de que lo dejaran subir gratis a la montaña rusa, a los carros chocones o a la rueda de la fortuna. Y casi siempre lo conseguía.
Entre la rutina apacible de las calles de San Luis y la irrupción mágica de esos circos en Salamanca, Leonardo aprendió algo más que a divertirse: entendió el valor de ganarse las cosas, de ser ingenioso, de abrirse paso en un mundo que apenas comenzaba a desplegarse ante él. San Luis, con sus calles tranquilas y casas de dos pisos, y Salamanca, con sus lotes vacíos y su parque polvoriento, eran mucho más que un par de barrios en crecimiento; eran el terreno fértil donde se moldeaba la personalidad inquieta y soñadora que marcaría su destino.
En aquellos años, la avenida Javier Prado no era aún el monstruo de asfalto que hoy devora horas y paciencia. Era apenas una vía de dos carriles que se extendía recta y silenciosa hacia el este, recorrida por unos cuantos autos y por los buses que, sin apuro, conectaban Magdalena y San Isidro con los nuevos barrios que asomaban en La Molina. No existían todavía las interminables filas de combis que ahora rugen y se empujan por cada espacio, ni el océano de claxons que acompaña la vida diaria de quienes la transitan.
Atravesarla era casi un viaje hacia otro mundo. A medida que uno dejaba atrás San Borja y San Isidro, el paisaje se abría en casas bajas, terrenos sin cercar y extensiones de tierra que parecían esperar resignadas a que el cemento las reclamara. Ir rumbo a La Molina era una aventura que daba la sensación de estar saliendo de Lima, como si la ciudad acabara allí y comenzara un nuevo territorio aún en gestación.
Con los años, todo cambió. Las urbanizaciones florecieron, las casas de dos pisos se transformaron en edificios, y los colegios y universidades levantaron muros y rejas donde antes solo había tierra. Aquella avenida sencilla, que parecía bastar para los pocos que la recorrían, se convirtió en una vía rápida —rápida solo de nombre—, saturada de autos que ya no fluyen, sino que se arrastran entre semáforos interminables y embotellamientos que parecen no tener fin.
Lo que en otro tiempo fue un camino despejado hacia las afueras, hoy es reflejo del crecimiento desordenado de Lima: una autopista que prometía velocidad y modernidad, pero que acabó convertida en símbolo de tráfico, caos y resignación.
San Luis era entonces un barrio emergente, un proyecto en formación que crecía a paso firme en las afueras de la ciudad. Los padres de Leonardo, como ya se mencionó, habían logrado alquilar allí una casa de dos pisos con cuatro dormitorios y espacio suficiente para soñar con un futuro mejor. La propiedad pertenecía a un hacendado llamado Calatayud, residente en Pucallpa, quien la arrendaba a la familia por la nada despreciable suma de quinientos soles mensuales. En esa época, la cifra era significativa, aunque la inflación y los sucesivos cambios de moneda terminaron reduciéndola a una fracción ínfima.
Primero, en 1985, el gobierno de Alan García reemplazó mil soles por un inti. Luego, en 1991, los llamados “paquetazos” de Alberto Fujimori transformaron un millón de intis en un solo Nuevo Sol. Aquellos quinientos soles originales equivalían, en la nueva moneda, a apenas 0.0000005 Nuevos Soles —una cantidad absurda, moneda que ni siquiera existía—. Sin embargo, la madre de Leonardo, consciente de la dignidad de cumplir con lo pactado, nunca dejó de pagar. Como no lograba contactar al dueño —en tiempos donde las cartas tardaban meses y rara vez obtenían respuesta— decidió por su cuenta actualizar el monto y, durante años, depositó el equivalente a cincuenta Nuevos Soles.
Muchos años después se enteraría de que el señor Calatayud había fallecido tiempo atrás y que ninguno de sus herederos se había acercado a reclamar la propiedad. Aun así, siguió cumpliendo con el pago.
En esa casa, ya divorciada, la madre de Leonardo se las ingenió para sacar adelante a sus dos hijos pequeños. Primero abrió un pequeño restaurante en el carpor, ayudada por su hijo mayor, Álvaro, y por Shanita, su novia de entonces y futura esposa, madre de sus dos hijos. Más tarde, cuando el negocio cerró, alquiló el mismo espacio a Eugenio y María, una pareja de jóvenes que trabajaban con carritos ambulantes. Cada noche guardaban allí sus carritos y, al amanecer, los llevaban a la Av. Rosa Toro para vender sus productos. Gracias a ese ingreso extra, la economía familiar resistía.
Tras la muerte de su esposo, la madre de Leonardo retomó el proyecto que ambos habían iniciado: construir en el terreno que habían comprado juntos en Las Gardenias. A finales de los años ochenta, quizá en 1988 o 1989, con esfuerzo y perseverancia, levantó un pequeño chalet que se convirtió en símbolo de su fortaleza. Cuando la obra estuvo lista, la familia no dudó: ese sería su nuevo hogar. Con la mudanza empezó una etapa distinta, marcada por la ausencia del padre, pero también por la firmeza de la madre para mantenerlos unidos.
Después de más de dos décadas en San Luis, Leonardo y su hermano Renato se despidieron de su terruño, aunque jamás rompieron el lazo con sus entrañables amigos del barrio. Continuaron reuniéndose, unas veces en la nueva casa de Las Gardenias y otras en la cuadra que los había visto crecer, como si el tiempo se hubiera detenido. Aquella amistad, forjada entre juegos, confidencias y vivencias compartidas, se mantuvo intacta y siguió latiendo con fuerza durante décadas.
Antes de partir, la madre, fiel a sus principios, instruyó a Eugenio y María para que siguieran depositando puntualmente los cincuenta soles y que, si algún día aparecían los herederos de Calatayud, entregaran la casa sin reclamo alguno. Con la frente en alto, la familia se trasladó a Las Gardenias, a la espalda de la Universidad Ricardo Palma, “La Richi”.
Muchos años después, ya entrados los 2010, Leonardo regresó a Lima y, con nostalgia, visitó la vieja casa de su juventud. Para su sorpresa, en la esquina, casi como si el tiempo se hubiera detenido, encontró a María, aún vendiendo sus productos ambulantes.
Leonardo se quedó mirándola un instante, incrédulo de que los años no hubieran borrado del todo aquel rostro. Se acercó despacio y la saludó con una voz entrecortada.
—Hola, María… soy Leonardo, ¿te acuerdas de nosotros?
Ella levantó la mirada y, al reconocerlo, sus ojos brillaron con una chispa de sorpresa y cariño.
—¡Cómo no me voy a acordar de usted, joven Leonardo! —respondió con una sonrisa cansada—. ¿Cómo está su madre?
Leonardo bajó la mirada, tragando saliva.
—Bueno… mi viejita falleció hace ya un tiempo. Ahora vivo en Miami.
El gesto de María se ensombreció de inmediato.
—Ay, qué pena, joven Leonardo. Yo la quería mucho a su mamita…
—Sí, lo sé —contestó él, con una leve sonrisa melancólica—. Ella también los tenía en gran aprecio. Siempre hablaba de ustedes, se preguntaba qué habría sido de sus vidas. Dígame, ¿y la casa? ¿Alguna vez vinieron a reclamarla?
María negó con la cabeza y suspiró.
—No, joven… nunca la reclamaron. Ahí seguimos viviendo, y seguimos pagando los cincuenta soles que su madre nos pidió depositar.
Leonardo asintió en silencio, con el corazón apretado por la lealtad y la nobleza de su madre.
—Ah… qué bien, me alegra escucharlo. ¿Y cómo está Eugenio?
—El Eugenio se fue para Madre de Dios —explicó María—. Aquí estoy sola, trabajando con mis hijos que me ayudan. Ellos tienen sus carritos de comida frente al TODOS, ahí nos ganamos la vida.
Fue así como, casi dos décadas después, Leonardo supo la verdad: aquella casa de San Luis nunca había sido reclamada por nadie. Si su madre hubiese sido de esas personas vivas y sin escrúpulos, se habría quedado con la propiedad sin problema. Pero ella, fiel a su conciencia, la dejó en manos de quienes creyó que la cuidarían mejor. Y, por lo visto, así fue.
María, la mujer que un día guardaba sus carritos en el garaje de la familia, ahora vivía en aquella misma casa de dos pisos y cuatro dormitorios, en la calle Ismael Frías. Una casa que, sin proponérselo, la vida le había regalado.
Esa era San Luis de los años ochenta: un barrio joven, donde las casas aún conservaban sus acabados originales, las ventanas permanecían abiertas sin rejas que las encarcelaran y las calles eran tranquilas, libres todavía de la invasión de negocios que llegaría más tarde.
Allí, entre calles silenciosas y parques incipientes, Leonardo y Renato comenzaron a vivir sus primeros años de juventud. El barrio era, al mismo tiempo, refugio y escenario. Refugio, porque las familias se conocían y se saludaban con confianza, y todavía se podía jugar fulbito en medio de la pista sin miedo a que una fila interminable de autos arruinara el partido. Escenario, porque en esas esquinas se tejían las primeras amistades, las primeras fiestas improvisadas, las primeras miradas furtivas a las chicas del barrio.
San Luis era, para ellos, un mundo contenido: con la Carretera Central rugiendo a lo lejos y la Javier Prado aún tímida, de apenas dos carriles, la sensación era la de vivir en los márgenes de la gran ciudad, pero con la promesa de un futuro que crecía día a día. Allí, entre paredes sin rejas y calles sin comercio, los hermanos empezaban a descubrir lo que significaba ser jóvenes en un tiempo en que todo parecía estar por hacerse.
Su mundo estaba hecho de amigos de barrio, chicos sin vicios y con sueños simples: un balón de fútbol, bicicletas y mochilas, y carpas listas para acampar en cuanto se presentara un feriado, sobre todo en la playa, donde acampar era costumbre de todo Lima por aquellos años. Lo esencial de aquella época de principios de los ochenta era reunirse en La Cuadra, esa esquina de asfalto que cada tarde se convertía en cancha improvisada, lugar de conspiraciones inocentes, de risas y botellas compartidas.
Eran ocho. Ocho muchachos que, sin saberlo, se convirtieron en testigos y cómplices de la adolescencia de Leonardo y de su hermano Renato. Se reunían casi todos los días. Empezaron con el béisbol —un deporte aprendido de alguna película gringa o de alguna revista que llegaba con retraso desde el norte— y, con el tiempo, cambiaron guantes y bates por un balón que pronto se volvió extensión natural de sus piernas y de sus tardes.
Estaban los hermanos Sandro y Antonio Baldes, inseparables como dos mitades de la misma risa; Jonas y Paul McKenzie, siempre discutiendo, siempre apostando lo imposible; Juan Pablo, el estratega, el que decidía dónde colocar las piedras que marcaban el arco; y Nicolás, el mayor, callado y preciso, que siempre aparecía cuando hacía falta uno más para completar el equipo. A veces se sumaban Hank y Karl, dos vecinos de raíces extranjeras, hijos de familias que habían llegado desde lejos a buscar un futuro en una Lima que todavía conservaba cierta inocencia en sus barrios de casas bajas.
Con ellos, Leonardo y Renato aprendieron a medir el paso del tiempo en goles, caídas, risas que retumbaban por la cuadra, campamentos improvisados en la playa o en la sierra limeña, noches enteras hablando de todo y de nada. Entre ellos no había secretos —o al menos eso parecía—, salvo uno: el que Leonardo guardaba como un tesoro, su amor clandestino por una chica que conocía desde hacía mucho, pero que seguía siendo inalcanzable.
Esos ocho muchachos eran una familia paralela. Se acompañaban en derrotas, en andanzas callejeras, en las primeras cervezas compartidas a escondidas, en partidos eternos que duraban hasta que la calle quedaba muda y las madres gritaban sus nombres desde las ventanas. Ninguno imaginaba que cada una de esas escenas quedaría grabada para siempre en la memoria de Leonardo como postales de una Lima que pronto empezaría a cambiar.
Era una Lima distinta. Bastaba poner dos piedras para inaugurar un arco y declarar abierto el partido de la tarde; las bicicletas rodaban libres por calles tranquilas; los chicos bebían agua de la manguera con la que algún vecino regaba el jardín, sin preocuparse de nada, sin miedos, sin la sombra de la delincuencia ni la amenaza de las drogas que, años después, cercarían esos mismos barrios.
—¡Sandrooo! —gritaba Renato desde la pista, con las manos en la boca para hacerse escuchar.
—¡Ya bajo! —contestaba Sandro desde la ventana de su cuarto—. ¡Pero no grites, que mi viejo nos va a joder más tarde!
Renato reía, pero nunca bajaba el tono:
—¡Llamemos a Jonás para que traiga la pelota!
Así se armaban siempre las pichangas de la tarde. No hacía falta un árbitro ni un cronómetro, apenas las ganas. Cada uno traía a sus hermanos mayores o menores, y entre todos organizaban los partiditos que convertían la cuadra en un estadio improvisado. Los arcos eran piedras, las camisetas nunca coincidían y la cancha se interrumpía cada vez que un auto asomaba al final de la calle. Bastaba un grito de “¡carro, carro!” para que todos se abrieran, y unos segundos después, como si nada, el juego continuaba con más entusiasmo que antes.
El Antes y el Después
La historia de Leonardo, como la de tantos, podría dividirse con precisión quirúrgica en un antes y un después de 1983. Ese año marcó el final de la secundaria en el Colegio San Agustín y el inicio de una nueva vida, sin mayores preocupaciones ni responsabilidades, llena de aventuras que todavía no sospechaba.
El colegio San Agustín en los 80's era un colegio de familias de clase media/alta, solo aceptaba hombres. El uniforme impecable, con pantalón gris y camisa blanca, era casi un símbolo de disciplina y pertenencia. Los pasillos amplios y el eco de las voces juveniles se mezclaban con el olor a tiza y a cuadernos nuevos, mientras los frailes agustinos caminaban con paso firme, recordando que la formación no era solo académica, sino también espiritual.
El colegio se levantaba como una institución de prestigio en Lima, reconocido por su exigencia académica y su estricta vida deportiva. El fútbol en la cancha de grass, los desfiles en el patio principal y las misas en la capilla eran parte del día a día. Allí, los alumnos aprendían no solo matemáticas, historia y literatura, sino también una disciplina rígida que marcaba carácter.
Era un lugar donde las familias confiaban en que sus hijos recibirían una educación sólida, con valores católicos y un fuerte sentido de competencia. Para muchos, pertenecer al San Agustín era un orgullo que se llevaba más allá de los muros del colegio, como una marca de identidad y distinción.
Antes de cruzar aquel umbral a la adolescencia que lo marcaría, Leonardo era un muchacho tímido, algo introvertido, pero de una inteligencia despierta y manos hábiles, siempre dispuesto a desarmar y volver a armar cualquier objeto que cayera en su curiosidad. No había radio, reloj o juguete mecánico que resistiera su impulso de entender cómo funcionaba, aunque muchas veces esas piezas desparramadas terminaran en regaños de su madre.
Le fascinaba perderse por las calles de Miraflores y San Isidro, caminar sin rumbo fijo y observar con ojos atentos cómo los nuevos centros comerciales exhibían los primeros destellos de tecnología importada: calculadoras digitales, relojes Casio con calculadoras, cámaras japonesas con flash incorporado, televisores a color que parecían ventanas a otro mundo. Pero lo que más le intrigaba eran los relojes Seiko, con cronómetro y alarma. Y siempre se preguntaba: ¿para qué sirve realmente la alarma? ¿Acaso, si te lo robaban, sonaría antes que te roben para avisarte o quizás sirve para darte el chance de alcanzarlo?
En sus paseos, lo que más lo atraía eran las tiendas de discos, templos modernos donde podía pasar horas revisando carátulas, leyendo los títulos de vinilos recién llegados del extranjero o cintas de cassetts que prometían traer el sonido de una Lima más cosmopolita.
A principios de los 80, Miraflores aún respiraba serenidad. Sus calles tranquilas y sus parques acogían a niños que corrían libres, bajo la mirada paciente de las empleadas que los cuidaban con discreción. Leonardo solía perderse entre el bullicio juvenil que rodeaba el cine Pacífico, que brillaba en el óvalo como un faro de encuentros y estrenos esperados. Al caer la tarde, las familias de clase media se confundían sin distinción con las de clase alta en las mesas del Haití, donde un lonchecito con butifarras, cafés y dulces sabía a tradición. Otros preferían los churros recién hechos de Manolo’s, parte de un ritual que parecía eterno en Larco, mientras que algunos emprendían el corto viaje hacia el Tip Top—que aún existe—de la avenida Arenales: allí, los helados y hamburguesas tenían un encanto especial, servidos incluso en ese legendario drive-thru que anticipaba la modernidad.
Miraflores guardaba aún ese aire de barrio elegante y cercano, donde los padres de familia compraban los útiles escolares en librerías locales, como la ABC que quedaba en las galerías dentro del cine Pacífico, o en las librerías El Virrey y Minerva, que parecían templos de papel y tinta. Los chicos, con sus propinas, antes de que aparecieran grandes centros comerciales como el de San Isidro o Camino Real, recorrían las pequeñas galerías de Miraflores en busca de las marcas que marcaban la diferencia.
Y es que, en aquella década, la moda para los muchachos de su edad era casi una declaración de identidad. No podías llevar cualquier pantalón ni cualquier polo; había que usar jeans Wrangler o Levi’s, y si querías estar realmente a la moda, los pantalones Ayllu o Quiksilver eran la elección obligada. Las galerías Persia, en la esquina de Larco con Benavides, eran el epicentro de esas aspiraciones juveniles, con las tiendas Company abarrotadas de pantalones y polos de marca que marcaban la época.
Tampoco bastaba con cualquier zapatilla: había que lucir Adidas o Puma para ser alguien, y si alguien lograba traer desde Miami unas Converse All Star, automáticamente se convertía en “pituco”.
Para impresionar, los polos OP, Lacoste o incluso los Penguin se llevaban como auténticas insignias de estatus. Las chicas, entre tanto, se disputaban las “garotas” y las “alpargatas” de moda, adquiridas en las galerías Avant Gard o en las tiendas Far West de la avenida Shell. Nadie podía quedarse atrás sin su mochila Jansport colgando del hombro, repleta de cuadernos forrados con esmero, ni sin los cinturones anchos y fosforescentes que ceñían con desenfado la cintura de unos Cavaricci que parecían dictar las reglas del estilo.
De niño, su padre solía llevarlo, junto a su hermano y sus primos, a patinar en la concha acústica de Miraflores, aquel parque que con los años se transformaría en el moderno Larcomar. En esos tiempos, las tardes se llenaban de risas y ruedas, mientras los padres aguardaban el atardecer recostados en el borde del acantilado, mirando cómo el sol se hundía en el mar.
Y si alguna vez su padre debía dejarlos solos para hacer una diligencia —porque en aquella época todavía se podía dejar a los chicos patinando sin mayor preocupación—, ellos emprendían el regreso por su cuenta, deslizándose sobre los patines desde la concha acústica hasta la avenida Arequipa, y de allí hasta la casa de una tía en la avenida Dos de Mayo, en Lince.
Para los hermanos, aquel ritual era uno de los momentos más felices de su infancia. Su hermana mayor les había regalado unos patines nuevos, traídos de Miami, que reemplazaron a los viejos de metal con bandas y ganchos que se ajustaban a cualquier zapatilla.
Blancos, relucientes y con bota alta, aquellos patines no solo deslizaban mejor: les daban una sensación de grandeza, como si en cada vuelta sobre el pavimento pudieran dejar atrás la modestia de su vida y tocar, aunque fuera por un instante, el mundo que soñaban.
Y es que, en aquellos años, patinar se había convertido en una auténtica moda. A finales de los setenta y comienzos de los ochenta, películas como Roller Boogie y Xanadu habían desatado un verdadero furor, y las pistas de patinaje se multiplicaban por todo Miraflores, llenando las tardes de música y ruedas brillantes y La Concha Acústica era el punto de encuentro favorito de los muchachos, un lugar donde las risas y las caídas se mezclaban con el eco de las canciones de moda.
En la esquina de Berlín con Benavides, justo antes de la Bajada Balta y frente al Bowling de Miraflores, la tienda Chicama marcaba la diferencia. Allí se congregaban los jóvenes que soñaban con un skate o unos patines importados, objetos de deseo que no todos podían pagar, pero que todos anhelaban. Para muchos, asomarse a esa vitrina era como mirar un pedazo del futuro, brillante y lejano, un símbolo de modernidad que hacía latir más rápido el corazón adolescente.
El colegio San Agustín le quedaba lejos de San Luis, el barrio de casas alineadas donde creció, por ello, cada mañana, una señora del barrio se encargaba de recoger a cinco muchachos —Leonardo entre ellos— para llevarlos en una vieja movilidad escolar hasta las aulas del San Agustín que, para Leonardo, era el lugar donde encontraba los amigos del colegio y donde pasaría el mayor tiempo de su juventud.
Fue en ese ir y venir diario que conoció a Luigi. Vivían a pocas cuadras uno del otro, a veces jugaban en las mismas calles montando sus bicicletas y, por supuesto, compartían el mismo salón de clases. La amistad entre ambos pronto acercó también a sus madres, que encontraron en la compañía mutua un alivio a la rutina de criar hijos varones. Fue así como Leonardo y Luigi terminaron inscritos juntos en clases de karate y otras actividades que prometían disciplina, aunque lo que más cultivaron fue una complicidad de hermanos.
A mediados de los setenta, la tragedia se instaló en la casa de Luigi: su padre murió en una sala de operaciones, dejando a su madre, una mujer fuerte y silenciosa, a cargo de tres hijos: Celeste, la mayor; Luigi, el compañero de colegio; y Giorgio, que apenas tenía tres años. Fue ella quien, para sostener a su familia, empezó a manejar la movilidad escolar que cada mañana recogía a Leonardo, a su hermano Renato, a Luigi y a otros muchachos del barrio rumbo al San Agustín.
En aquellos trayectos de aquel Nissan amarillo, Leonardo empezó a descubrir a Celeste. La veía cada vez que venían a recogerlo para ir al colegio y era porque Celeste estudiaba en un colegio que quedaba a dos cuadras de la casa de Leonardo, donde su madre la dejaba y recogía al mismo tiempo a Leonardo y Renato.
Celeste era distinta. Como toda hermana mayor, parecía siempre un paso adelante: más despierta, más atrevida, más mujer. Los chicos que la rondaban eran mayores, más altos, con ropa de moda, miradas de barrio y quizás con un nivel económico mayor que Leonardo. Para un muchacho tímido como Leonardo, Celeste era un misterio y una promesa casi inalcanzable.
En su colegio, Celeste era sin discusión una de las chicas más atractivas de su grado. Durante los dos últimos años de secundaria, junto con su amiga inseparable Ivanna, se convirtieron en el dúo imbatible de belleza y presencia. Eran las dos chicas que todos los chicos querían conquistar, pero que muy pocos siquiera se atrevían a mirar a los ojos sin temblar.
Tenían el poder de elegir: con quién salir, con quién parar, a quién dirigirle una sonrisa y a quién dejar en el olvido. Y como dos reinas jóvenes en su último año de reinado, supieron ejercer ese poder con gracia, pero también con una seguridad feroz que dejaba a muchos en el camino.
Era una época distinta, donde los chicos con presencia, con apellido o con más dinero llevaban ventaja. Aún más si tenían un auto. Pero no cualquier auto —uno preparado, de esos que rugían al arrancar y que hacían vibrar el asfalto con el mejor sonido de la época. El codiciado KP500 era el rey indiscutible de los estéreos, y el AD50 el ecualizador obligatorio para todo aquel que aspirara a impresionar. Sumados a parlantes que estallaban en agudos brillantes, convertían cualquier paseo en una fiesta móvil.
Aquellos chicos privilegiados —los que tenían carro, dinero y el soundtrack de moda explotando por las ventanas— eran vistos como los elegidos naturales para llevar a las mejores chicas a donde quisieran. Eran una especie de dioses en su pequeño Olimpo escolar, dueños de la noche y de la envidia de todos. Y si por esas casualidades de la vida cargaban con un walkman Sony colgado del cinturón, no podían salir sin su cassette de The Cure: bastaba con que sonara en sus audífonos para que ya fueran los reyes indiscutibles de las calles limeñas.
Las fiestas de la época tenían un encanto distinto, más casero y sencillo. Los DJ aún no se habían popularizado, y aunque los cassettes Maxwell, Sony y TDK ya comenzaban a abrirse paso con música grabada de la radio, eran todavía los LPs y los discos de 45 los que marcaban el ritmo de la noche. La mayoría de las casas tenían una radiola grande y pesada, con su parlante incorporado, que se convertía en el verdadero DJ improvisado de las reuniones. Por eso, en aquellas tardes y madrugadas, los discos seguían siendo más populares que los cassettes para poner a bailar a todos.
En Miraflores, la tienda de Héctor Roca era el punto de encuentro obligado para quienes querían estar al día con la música más actual. Nadie podía organizar una fiesta digna sin pasar antes por allí y llevarse los discos de moda: David Bowie encendiendo los ánimos, B52, Rod Stewart y Dire Straits marcando los compases de la noche, y el infaltable Billy Idol, que con su rebeldía parecía darles permiso a los muchachos para perderse en la euforia de esos días.
Era la época dorada de las fiestas de quinceañeras y las celebraciones de pre-promoción, aquellas noches largas donde la música y las luces convertían salones comunes en escenarios de ensueño.
Celeste e Ivanna, inseparables y admiradas, caminaban entre los invitados como si todo girara a su alrededor. Eran las chicas más deseadas del colegio, y lo sabían. Tenían ese raro privilegio —a esa edad tan definitiva— de poder escoger con quién ir, con quién bailar… y hasta con quién besarse.
Llevaban el pelo rizado y voluminoso, sostenido con litros de spray que les daba ese aire tan ochentero de la época; usaban medias altas y cargaban en los brazos cuantas pulseras pudieran. Muchas de esas pulseras se las cosían ellas mismas, inventando diseños propios con hilos de colores brillantes que parecían atrapar la luz de la música.
Y si la suerte las acompañaba y lograban comprar unas auténticas, entonces lucían orgullosas sus pukas, las favoritas indiscutibles de las chicas cool de Lima.
Los chicos orbitaban a su alrededor, esperando una mirada, una palabra, un gesto. Y si algo las diferenciaba no era solo la belleza que todos comentaban, sino la seguridad con la que navegaban esos años turbulentos, como si fueran ya adultas en cuerpos adolescentes.
Se vestían a la moda de Madonna, con encajes, pulseras, faldas de tul y chaquetas de cuero que les daban un aura de rebeldía perfectamente medida. Llevaban el cabello recogido en moños altos desordenados, mechones sueltos cayendo a propósito sobre la frente, o se lo cardaban hasta lograr un volumen exagerado que desafiaba la gravedad, fijado con litros de laca que dejaban un aroma dulzón en el aire. Algunas preferían cintas de colores o pañuelos anudados, como coronas improvisadas que completaban su estilo ochentero.
Aunque apenas eran niñas, se pintaban con un atrevimiento ingenuo: labios rojos o fucsia demasiado intensos para su edad, párpados manchados con sombras azules o verdes metálicas y un toque de rubor encendido que les daba la apariencia de muñecas descaradas. El delineador negro corría a veces torcido, pero eso no importaba; lo esencial era sentirse parte de aquella estética desafiante, como si cada trazo y cada mechón revuelto les abriera la puerta a un mundo más grande que el de su infancia.
Caminaban por los pasillos del colegio y por los salones de fiesta como si cada paso fuera una pasarela, como si cada mirada fuera una ovación silenciosa. Miraban sobre el hombro a todos los chicos —guapos o no, ricos o no— con la misma indiferencia selectiva de quienes sabían que el mundo, por un momento, giraba a sus pies.
Para Leonardo, ellas eran figuras lejanas en el horizonte. Y Celeste, especialmente, una constelación entera.
Aun así, entre la admiración y la timidez, Leonardo eligió el desvío más seguro: la tangente de la amistad. Prolongó su vínculo con Luigi, el hermano menor de Celeste, refugiándose en esas tardes compartidas de tareas escolares y paseos en bicicleta como quien se esconde a plena luz del día.
Mientras fingía concentrarse en los deberes escolares o en armar un viejo rompecabezas, su atención vagaba siempre hacia la escalera, esperando ver pasar la silueta de Celeste. A veces, en los descansos, se ofrecía a traer un vaso de agua o a cambiar la estación de la radio, solo para prolongar la posibilidad de encontrarla de improviso en la cocina o junto al teléfono de la sala.
Sabía que no era una estrategia, ni siquiera un plan: era la única forma que tenía de estar cerca de ella sin que el miedo lo paralizara. Le bastaba con escuchar su voz desde otra habitación, con verla cruzar la sala o incluso oír su risa filtrándose entre las rendijas de la casa, para que el corazón se le acelerara de un modo que no comprendía, pero que sentía tan propio como el aire que respiraba.
Había tardes en que Celeste lo miraba con esa mezcla de picardía y ternura, como si reconociera en él a un muchacho tímido al que podía provocar sin hacerle daño. Le pedía el brazo con naturalidad y, con un lapicero cualquiera, empezaba a escribir su nombre, pequeños dibujos, corazones o frases que inventaba en el momento. Para ella era un juego inocente, una manera de arrancarle sonrisas nerviosas, de ver cómo se sonrojaba tratando de disimular.
Leonardo, en cambio, sentía que cada trazo quedaba grabado no solo en su piel, sino en su memoria. Para él sería un tatuaje eterno, no borraba aquellas marcas por días, incluso por semanas, como si fueran amuletos secretos que lo acompañaban en silencio. Y al llegar la noche, en la soledad de su cuarto, repasaba cada gesto: la manera en que ella inclinaba la cabeza para concentrarse, la risa que soltaba al mirarlo incómodo, el roce ligero de su mano. Para él, todo eso era más que un juego; era un lenguaje escondido, un tesoro que atesoraba con la certeza de que nadie más lo entendería.
Había algo sagrado en esos segundos robados: una mirada cruzada, una sonrisa fugaz, una frase casual que para él se volvía un poema entero. Celeste era, sin saberlo, el centro secreto de su pequeño universo.
El Club Punk
Fue aproximadamente a mediados de 1982 cuando, una tarde de otoño que olía a hojas secas y paredes tibias por el sol, a Celeste se le ocurrió montar una obra de teatro en el patio de su casa. Lo había hecho antes y tenía esa capacidad de contagiar entusiasmo, de volver posible lo improbable.
Reunió a Renato, Luigi, Leonardo y dos amigos más del barrio para recrear episodios del Chavo del Ocho y otros sketches que ensayaron durante meses.
Celeste sería la Chilindrina; Leonardo, Kiko; Renato, el Chavo; y Luigi, Don Ramón. Los dos otros amigos asumirían los papeles de Doña Florinda y el Profesor Jirafales.
Fueron semanas enteras de tardes doradas, en las que se reunían después del colegio, todavía con el uniforme arrugado, para seguir ensayando los sketches que Celeste había escrito para cada uno de ellos. El patio de su casa se convertía en escenario improvisado: las macetas eran bambalinas, las sillas alineadas servían de gradería y las luces amarillas colgadas en la pared marcaban el inicio de la función.
Leonardo, aunque al principio tartamudeaba con voz insegura, se dejaba arrastrar por el entusiasmo de ella, que siempre encontraba la manera de hacerlo reír o de corregirlo sin que se sintiera menos. Celeste dirigía con energía, inventando pasos, gestos y parlamentos, mientras Luigi y los demás seguían sus indicaciones entre carcajadas. Él, por su parte, encontraba en aquellos ensayos la excusa perfecta para quedarse hasta tarde, para verla moverse con soltura, para escuchar su voz dándole órdenes juguetonas que lo hacían sentirse parte de algo más grande que un simple juego infantil.
Para Leonardo, cada ensayo era una mezcla de nervios y felicidad. Fingía estar concentrado en sus parlamentos, pero en realidad no hacía más que observarla: cómo fruncía el ceño cuando corregía una entrada, cómo agitaba las manos para marcar un gesto o cómo su risa ligera borraba de golpe cualquier tensión. Cada movimiento de Celeste le parecía un secreto revelado solo para él, aunque supiera que todos los demás también la miraban.
A veces, cuando ella se acercaba demasiado para ajustar una posición o repetirle una línea, sentía que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Había algo mágico en esas cercanías inocentes que lo dejaban sin aliento, como si de pronto el aire del patio se hiciera más denso. En silencio, agradecía cada tarde que se alargaba hasta que las sombras cubrían las paredes, porque significaba más tiempo a su lado, más instantes para grabar en su memoria los detalles que luego repetiría en soledad: la entonación de una frase, el roce de su mano al entregarle un papel, el brillo de su mirada cuando se burlaba de su timidez.
Para él, esas reuniones eran mucho más que un pasatiempo escolar: eran la prueba de que la vida podía detenerse un poco y regalarle momentos en los que Celeste parecía pertenecerle, aunque solo fuera en el escenario improvisado de aquel patio.
Así, entre risas, diálogos mal memorizados y algún perro ladrando de fondo, el patio se transformaba en una vecindad donde el tiempo parecía detenerse.
En aquellas tardes interminables cosieron a mano sus propios disfraces, levantaron decorados improvisados y convirtieron el viejo carport en un pequeño teatro: alinearon sillas prestadas, colgaron un telón hecho de sábana y pegaron, con letra apurada, los carteles que decían “Prohibido Pasar”.
Las entradas se vendieron en las tiendas del barrio, a chicos curiosos y vecinos que querían ver a los muchachos actuar. El día de la función, no quedó un boleto sin dueño. El patio se llenó de aplausos, de niños disfrazados, de risas y nervios bajo una luz amarillenta que temblaba con cada movimiento detrás del telón.
Pero faltó algo: nadie tomó una sola foto ni video de aquel momento. No hay registro de esas sonrisas ni de los nervios de Leonardo al salir a escena con Celeste mirándolo desde un rincón, dando órdenes, arreglando detalles. Todo quedó guardado únicamente en la memoria, donde a veces se vuelve aún más hermoso.
Al final de la actuación, recogieron todos los billetes y monedas que habían logrado juntar y, como un pequeño ritual de victoria, los seis se fueron directo al TODOS de Salamanca a devorar unas salchipapas que sabían a gloria compartida. Con el olor a papas fritas todavía impregnado en la ropa, caminaron hasta la Javier Prado —que en esos años no era el intercambio vial de ahora con cruce de puentes ni autopistas, sino apenas un óvalo gigante , un terral polvoriento donde se esperaba el bus— y allí abordaron la 95 rumbo al cine República, en la avenida Arenales, para dejarse llevar por la magia de E.T. the Extra-Terrestrial.
Renato y Luigi, testarudos como siempre, insistieron en desviarse hacia el cine Alcázar para ver Poltergeist, convencidos de que un buen susto daría más emoción a la noche. Pero no pudieron con la persistencia de Celeste, que acabó arrastrando a todos hacia la ternura inolvidable del pequeño extraterrestre.
Sigue la historia comprando el libro......